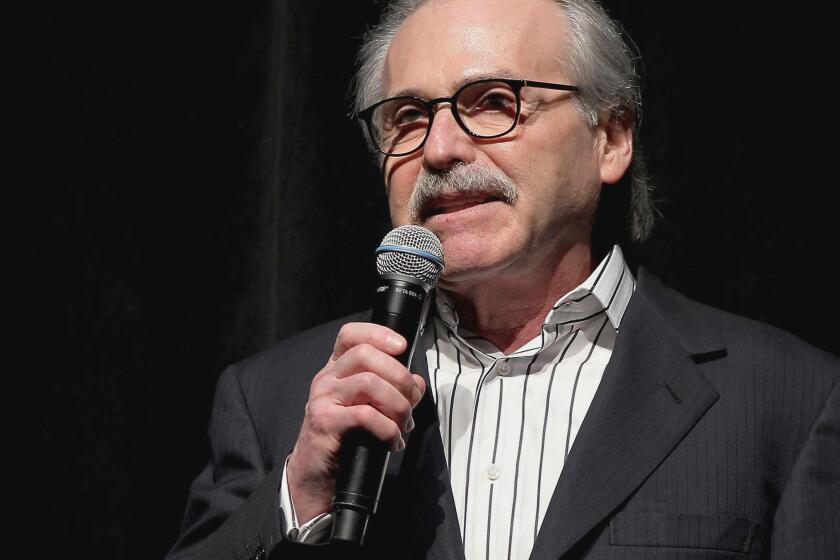Por qué sigo siendo católico -y por qué cada día es más difícil
Todavía soy un católico practicante.
Escribir esto ahora parece pedir una explicación. ¿Cómo puedo continuar profesando la fe dentro de los límites de una institución tan corrompida por el pecado más grave? ¿Cómo puedo aceptarlo de las manos de hombres que pueden haber abusado o encubierto a los que lo hicieron?
Le debo mi fe a mi abuela y a la Virgen de Guadalupe. En su vida en Estados Unidos, mi abuela mexicana rara vez pisaba una iglesia, pero colgaba un enorme poster de la virgen de tonos sepia en su sala de estar y una vela que siempre estaba prendida. Era el corazón de la casa, la imagen de una madre que nunca dudaría en proteger a su hijo. Estoy luchando para mantener esa imagen en medio de la pesadilla de los sacerdotes depredadores que traicionan a la Madre Iglesia.
Los católicos romanos que fallecieron hace mucho tiempo, y ciertamente muchos sobrevivientes de abuso sexual, pueden preguntarse por qué me tomó tanto tiempo llegar a este momento de pedir cuentas.
La respuesta es que no sé cuál sería mi fe sin mi iglesia. No sé cómo sería mi vida sin mi fe. Y a pesar de la avalancha de escándalo tras escándalo, he mantenido la esperanza de que la crisis de alguna manera abre la posibilidad de una conversación profunda sobre la identidad de la iglesia, incluido el celibato sacerdotal, el género y la orientación sexual. De hecho, al principio del papado de Francisco hubo indicios de que tal diálogo podría tener lugar. Pero la conversación, tan complicada, entre más de mil millones de fieles en todos los continentes, nunca parece ganar impulso antes de que llegue otro escándalo.
Cuando llegué a la mayoría de edad y me encontré con el conservadurismo moral de la iglesia, todavía pude encontrar una comunidad entre espíritus afines en la fe que lucha una buena batalla, muchos de ellos miembros de la orden de los jesuitas, que estaba a la vanguardia de los movimientos sociales en Estados Unidos y en América Latina en los años 70 y 80. Hubo muchos homófobos moralizantes en la iglesia, pero también hubo figuras que siguieron el espíritu radical de los Evangelios, como el padre Gregory Boyle, el famoso “sacerdote de pandillas” de Boyle Heights, o el padre Michael Kennedy, quien contribuyó decisivamente a la hora de establecer un santuario para los refugiados de América Central en la década de 1980.
Luego vino la crisis de abuso sexual infantil. Hace una década, cuando las diócesis de todo el país resolvieron cientos de demandas judiciales, parecía posible que al menos la iglesia hubiera comenzado a reconocer su responsabilidad con los sobrevivientes, que la sanidad podría llegar. Pero nuevos escándalos siguieron en erupción, aquí y en todo el mundo, y el mes pasado, Francisco fue decepcionantemente breve en el compromiso a una transparencia total cuando se dirigió a la Cumbre del Vaticano sobre la protección de la niñez.
El domingo pasado, visité por primera vez mi parroquia en Oakland desde la llegada de un nuevo pastor. Me hubiera encantado escuchar que hablara sobre la recién concluida cumbre del Vaticano. Nuestro nuevo pastor es oriundo de México, al igual que la mayoría de los feligreses. En un sermón genérico, invocó a la Virgen de Guadalupe e invitó al rebaño a redoblar su fe. No hizo mención alguna de la reunión en Roma, ni de los sobrevivientes, ni de cuántos de nosotros estamos luchando con las incesantes revelaciones de la corrupción en toda la jerarquía. Su silencio se sintió como el silencio de la complicidad. Cuando mis hijas y yo nos acercamos al altar para tomar la Comunión, me sentí aliviado de que él no estuviera al frente de nuestra fila.
En la escuela parroquial de mis hijas, la directora, una mujer enérgica y seria, nos da la bienvenida todos los días con la afirmación de este año. “Gozaos y alegraos”, dice ella, a lo que los niños responden: “Tuyo es el reino de Dios”. Mis hijas se deleitan en recitar las oraciones y cantar los himnos de nuestra fe, seguramente sintiendo algo parecido a lo que hice cuando miré a la virgen en la casa de mi abuela. En la cúspide de su adolescencia, son cada vez más conscientes de la crisis. Y ahora escuchan a su padre expresando sentimientos opuestos sobre la iglesia y nuestro lugar en ella. Soy plenamente consciente de que las estoy dirigiendo hacia lo que puede constituir una de las mayores desilusiones de sus años de formación. Por lo menos, sé que tendrán que hacer algunos ajustes incómodos con la iglesia a medida que maduran.
La semana pasada, me tocó presenciar a mis estudiantes en la Universidad Loyola Marymount en Westchester, una institución jesuita, haciendo sus propios ajustes. La clase que imparto se llama Arte retórico, una nueva adición al plan de estudios básico. En mi sección del curso enfatizo la idea de hablar sobre temas sociales, lo que nos llevó inevitablemente a una discusión sobre la iglesia. No tenía idea de lo difícil que sería.
Pasé las lecturas anticipadamente, incluidos los informes sobre la reunión del Vaticano. Además, para subrayar la ubicuidad de la crisis, les di un artículo sobre la reciente publicación de nombres de clérigos jesuitas implicados por acusaciones creíbles de conducta sexual inapropiada. Once de los que estaban en la lista habían trabajado al mismo tiempo en LMU. Dos seguían vivos.
El día de la clase, nos reunimos en la Galería de Arte Laband en el campus para ver una exhibición titulada “Confesar” por la artista irlandesa Trina McKillen. La pieza central de la muestra es un confesionario hecho principalmente de vidrio, detrás del cual nada se puede ocultar, nada se mantiene en secreto. Los roles de confesor y penitente también se invierten: el sacerdote abusador está destinado a arrodillarse en un cojín de clavos y pedir perdón a un niño sobreviviente sentado en una silla blanca. Es una imagen sorprendente que de alguna manera transmite la esperanza de que aún pueda haber una contabilidad completa, tal vez, incluso, una cura para el trauma de generaciones.
Cuando finalmente nos sentamos, como en clase, para hablar de todo esto, la conversación rápidamente se volvió caótica. Un estudiante insistió en que la iglesia nunca cambiaría. “¿Por qué hablar?”, preguntó. “No habrá justicia”. Otros respondieron, vociferando, que los sobrevivientes deben continuar hablando, que no puede haber curación sin que el resto de nosotros escuchemos sus historias. Algunos se preguntaron en voz alta si tendrían que abandonar su hogar espiritual. Un estudiante se me acercó después de la clase y dijo que se sentía al borde de un ataque de pánico durante la discusión.
En mis tres décadas de enseñanza, fue la conversación más difícil que había moderado. Todavía no estoy muy seguro de lo que voy a decir en la próxima clase.
Lo que sí sé, es que, mi salón de clases fue un reflejo en miniatura de la comunidad católica mundial en este momento tan ardiente.
Cuando el Papa y los cardenales hablan, nunca parecen abordar la confusión de los laicos y la profunda turbulencia espiritual. Al parecer no entienden, que sentimos que la iglesia se está desintegrando, y nuestra fe con ella.
Cada noche guío a mis hijas en las oraciones que mi abuela me enseñó, terminando con el pulgar y el índice de mi mano derecha haciendo la señal de la cruz sobre sus cabezas. Anoche, dudé mientras lo hacía, la cruz flotando en la oscuridad entre nosotros.
Rubén Martínez es catedrático de inglés y estudios chicanos en la Universidad Loyola Marymount. Es el autor de “Desert America: A Journey At Our Our Divided Landscape” y otros libros.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.